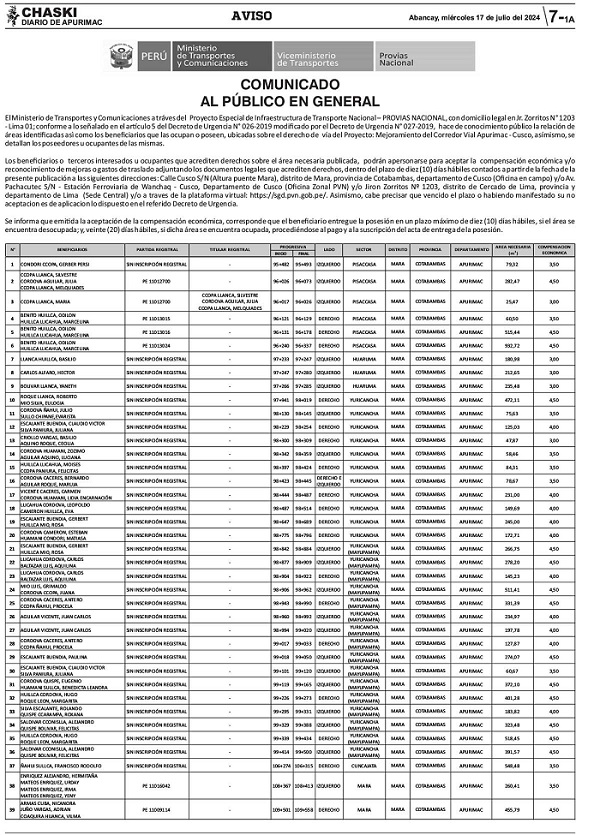¡No seas mula!, gritó ella
Por Padre Santos Doroteo Borda López
Después de transitar durante diez minutos por la ruta de Lambrama, antes de llegar a Matará, se asciende a San Juan, una comunidad en Cruz Pata, distrito de Lambrama. La pendiente parece interminable y el panorama resulta sobrecogedor, ya que avanzas constantemente hacia lo más alto, contemplando el valle del Pachachaca, el Qorawiri, el Ampay y el Quisapata. En un momento dado, en vertical, a tus pies, se despliega el río Pachachaca, lo que te hace imaginar las consecuencias de caer montaña abajo. En la cima, se encuentra un pequeño templo y el local comunal. Los pobladores viven dispersos en las laderas de la montaña, donde crían animales y cultivan sus parcelas. Un grupo de ellos se confesó y recibió la Eucaristía, siendo especialmente conmovedor el caso de un adulto mayor, cuyo rostro demacrado llevaba las huellas de la enfermedad. Este hombre vive solo, ya que sus hijos se han mudado lejos. Terminada la ceremonia, cantamos en honor a Cristo y María, entonando: “Te agradezco, oh Dios, de todo corazón, por la vida que me das” y “Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí”. Elevamos nuestras oraciones con las manos alzadas, pidiendo: “Señor, gloria a ti, Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores, guárdanos en tu corazón, aleja de nosotros el dolor, la enfermedad y la muerte repentina. Danos la fuerza para amarnos mutuamente, evitar las riñas y envidias; permítenos vivir en armonía en nuestra comunidad”. Al salir, un grupo de mujeres trabajadoras había preparado el almuerzo. Los lugareños se sentaron en el suelo para disfrutar de sus alimentos. A mí me ofrecieron papa sancochada, cancha, queso, picante de tarwi y mate de punamuña. La estancia en San Juan fue tan agradable que daban ganas de quedarse, pero debíamos continuar hacia otro pueblo. Así que, desandamos el camino, descendiendo por las casi cincuenta curvas. Una suave brisa soplaba, mientras el ardiente sol del mediodía pintaba el paisaje con tonos celestes. Los cerros cercanos lucían más oscuros que los distantes, recordando las lecciones de pintura con acuarela del profesor Bedoya en el colegio Miguel Grau: “de arriba para abajo, un solo trazo, sin repasar”. En el viaje de regreso, los huaynitos continuaban amenizando el camino, lo que me hizo recordar un incidente en el cruce entre Cruz Pata y San Juan de hace algunos años. Allí, presencié cómo una madre, látigo en mano, perseguía a su hijo de unos ocho años, quien huía veloz como una vizcacha. —¡No seas mula, no actúes como un animal! ¡Vas a ver no más lo que te espera cuando tealcance! —Gritaba la mujer. Al percatarse de que habíamos detenido el vehículo, se sintió avergonzada. “Si no lo corrijo ahora, ese niño se convertirá en un desgraciado. Simplemente no hace nada”, expresó con resignación. —Está bien que lo corrijas, pero trata de explicarle con amabilidad y darle razones para que entienda por qué debe obedecer —le respondí. Hubo unos segundos de silencio. Mientras tanto, el niño, alerta como siempre, permanecía oculto tras unos arbustos, mirándonos con temor. —¡Ya está bien, hijito! —exclamó la madre—, ya no te golpearé. ¡Ven aquí! El niño, moviendo la cabeza en señal de negación, se negó a salir de su escondite. ¿Puedes imaginar lo que sucedió después? Después de que se calmaron los ánimos, madre e hijo hicieron las paces. Supongo que la madre le habrá regañado y dado un sermón, pero antes de eso, le habrá explicado con cariño por qué es importante obedecer. El niño, aunque todavía resentido, se acercó poco a poco a su madre y finalmente corrió hacia su regazo. Las manos callosas de su madre acariciaron su rostro y cabello mientras lo alisaban. El niño hizo promesas típicas de un niño: “Mamá, desde ahora te obedeceré en todo y seré un buen niño. No hablaré mal”. La madre sabía que, en poco tiempo, rompería sus promesas, ya que los niños suelen ser volubles y no cumplen sus compromisos. Sin embargo, él era su hijo y lo amaba tal como era. Entonces, como solo una madre puede hacerlo, le pidió que la mirara a los ojos: —”Mira —le dijo— te traje al mundo con dolor. Te amo con todo mi corazón porque eres mi hijo. Daría mi vida por ti. ¿No te das cuenta de que siempre te he cuidado, te he dado de comer, te he lavado la ropa?”… La madre estaba triste por haberse enfadado y por haberse lanzado como una leona para corregir a su hijo, y se encontró llorando, mientras el niño ya dormía en su regazo. En este relato, estoy seguro que los lectores también pueden verse reflejados de alguna manera. Es una historia que nos toca a todos... Mientras descendíamos por la empinada cuesta con sus numerosas curvas y las chicharras cantando monótonamente, Luis Aybar interpretó Mamallay, un huaynito melancólico. Me permito una traducción libre: “Cuando mi madre fallezca, ¡pobre de mí! Caminaré llorando. Mundo cruel y despiadado, me has quitado a mi madre antes de que pudiera servirla o devolverle un poco de lo que hizo por mí”. Finalmente, llegamos a la carretera asfaltada, donde los camiones mineros pasaban a toda velocidad, como si estuvieran en una carrera.